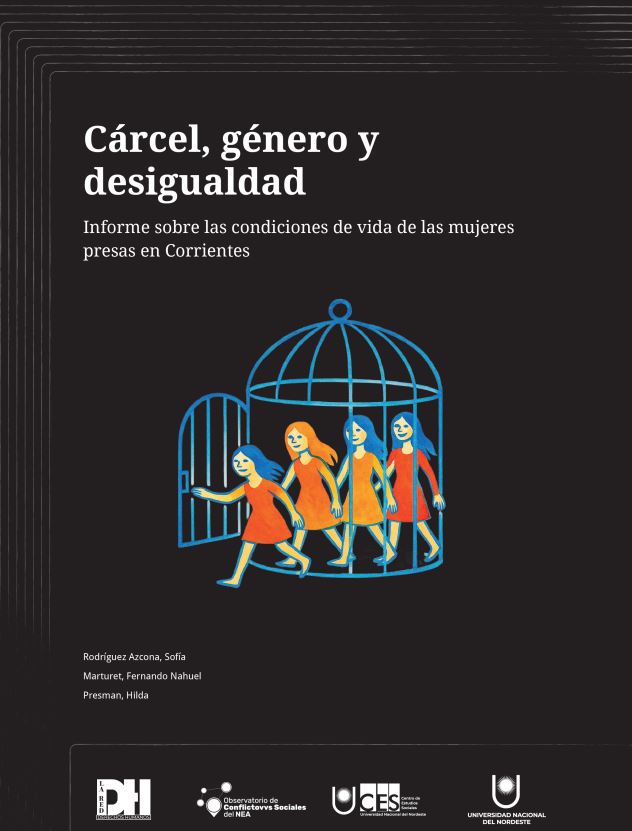El narcotráfico como negocio creció
exponencialmente luego de que a nivel internacional se creara una declaración de
sustancias ilegales, obligando así a los Estados parte a prohibir el consumo de
dichas sustancias y combatir su tráfico. Esta declaración tiene sus matices, ya que se realizó por cuestiones más políticas que científicas y
con el supuesto fin de proteger la salud humana. Sin entrar en el debate
apologético, lo cierto es que la prohibición nunca logró disminuir el consumo
ni el suministro de las drogas (Rossi, 2014).
A partir de las Convenciones de Naciones Unidas de 1961
(Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes), de 1971 (Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas) y de 1988 (Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas), crecieron y se
especializaron organizaciones ad hoc, o carteles, que vinieron a competir o
aliarse con las organizaciones criminales existentes como las triadas chinas,
la yakuzza japonesa, la mafia, etc.
En consecuencia, el narcotráfico ha ido legitimándose económica, social y
políticamente. Desde el punto de vista económico, poco a poco el sistema
financiero fue creando nichos para el lavado de dinero. Los factores que
favorecen al lavado son la libre circulación de capitales, las bancas off shore,
los países con secretos bancarios y las políticas de “blanqueo de capitales”.
Otra parte del dinero se recicla a través de fachadas como la compra de
tierras, inmuebles, clubes de futbol, restaurantes, discotecas, etc. transformando
a los narcotraficantes en empresarios respetados con mucho poder.
En lo social, el narcotráfico se legitima al ofrecer la satisfacción
de necesidades tan básicas como el acceso a un ingreso para cubrir
la alimentación. Fundamentalmente en lugares donde el Estado está ausente por
difícil acceso, como las selvas, los bosques, o las villas miserias en las
ciudades. Pero el narcotráfico no solo recluta entre los sectores más
empobrecidos, también en la clase media, a través de profesionales que buscan
satisfacer sus necesidades de consumo en una sociedad que valora lo que se
tiene y donde el status lo otorga la capacidad de compra de autos, mansiones, viaje,
carteras y otros bienes de lujo.
Por
su parte, la legitimación política es contradictoria, porque mientras el Estado
(nacional, provincial municipal) firma convenios y promulga leyes de lucha
contra el narcotráfico, su estructura está atravesada por la corrupción, por
funcionarios que cobran dádivas, sobornos o hacen la vista gorda. A su vez, el
dinero del narcotráfico financia campañas electorales que aseguran la
continuidad del business as usual.
Traemos
a colación a la Dra. Rossi porque hace más de 20 años se dedica al estudio e
investigación de esta problemática en la Universidad Nacional de Rosario. Curiosamente, cuando las papas queman, el gobierno nacional de Javier Milei con su Ministra
Bullrich ha decidido mirar a El Salvador e inspirarse en la política de Nayib Bukele,
antes que consultar científicxs especialistas en el área que vivieron en la
propia ciudad.
Las políticas de combate al
narcotráfico mediante la securitizacion son
insuficientes, según la Dra. Rossi. Por el contrario, es necesario un abordaje integral que contemple la
legalización del comercio de estas sustancias, el consumo en entornos controlados
y desalentar el consumo mediante campañas que enseñen
e informen a la población. El control efectivo al lavado de dinero es un tema
clave para desalentar el negocio y reducir la oferta; como también promover el empleo
para que permita vivir dignamente sin tener que recurrir a la delincuencia.
Todo lo cual implica políticas públicas, palabra no grata para el actual gobierno nacional.
Desde
luego los criminales deben ser juzgados y condenados como dicta la ley; no
obstante, combatir el fuego con fuego solo termina generando un incendio. Por
ejemplo, en los casos de guerra contra las drogas en Colombia y México
que culminaron con la captura de los grandes capos narcos como Pablo Escobar y
el Chapo Guzmán, no causaron la extinción del narcotráfico, sino que multiplicaron
las organizaciones criminales y las guerras entre bandas aumentando los niveles
violencia. De ese modo, se ha llegado a lo que se denomina narcoestados, es decir, lugares donde
el gobierno es de facto por parte de carteles u organizaciones criminales que
no solo tienen el control del territorio sino también de la población a quienes
gobiernan a su antojo.
A su vez, como toda guerra, las bajas no son solamente
de criminales sino también de miles de jóvenes integrantes de las fuerzas y
civiles que quedan bajo el fuego cruzado. La política de War on drugs fue
impulsada por el Presidente Richard Nixon desde 1971, cuando se creó la DEA (Drug
Enformcement Department) y tuvo un alcance mundial. Aún en la actualidad, la DEA
opera y tiene agentes trabajando en todo el mundo. Paradójicamente, uno de los
países con mayor consumo de cocaína, durante mucho tiempo, financió millones de
dólares a la guerra contra las drogas sin lograr extinguir este negocio.
“Hacia allá vamos”
"Queremos
seguir el modelo que ustedes están llevando adelante”, le dijo la Ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich al
presidente de El Salvador durante la cumbre de fuerzas conservadoras en
Washington el pasado mes de febrero.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito plantea que El Salvador en el 2021 tenía una tasa de asesinatos del
17,18 por cantidad de habitante mientras que la Argentina era del 4,62. Este
dato muestra la distancia en cuanto a nivel de violencia entre ambos países,
aun así, hay algo en el modelo de Bukele que capta la atención principalmente de
los partidos de derecha en América Latina.
Las
políticas del mandatario salvadoreño no solo fueron cuestionadas por
organizaciones civiles y asociaciones internacionales, sino también por la
Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que en más de una oportunidad expresó su
preocupación por las consecuencias que las medidas de excepción tuvieron sobre
las libertades y garantías de la población. Pero ¿en qué cosiste esta política?
El
Plan Control Territorial fue lanzado el 20 de junio de 2019, resulta en una
sucesión de fases cada una con sus objetivos específicos. La primera fase se
concentro en los aspectos represivos, control de los centros penales,
interrupción del financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de
los cuerpos de seguridad. Los primeros meses fueron los más sangrientos puesto
que las organizaciones criminales respondieron con la fuerza “abriendo
válvulas” lo cual significa ejecutar grandes matanzas, llegándose a producir 87
asesinatos en un fin de semana.
Actualmente la fase seis del plan se encuentra
en ejecución a cargo de la Fundación Forever, cuyo presidente es el argentino Alejandro
Gutman, quien hace mas de 20 años trabaja con los jóvenes de familias
empobrecidas en ese país.
La fase seis denominada de integración se
concentra en ofrecer oportunidades laborales y educativas para los jóvenes.
Este plan se financio con millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración
Económica, grandes sumas del presupuesto nacional y hasta donaciones. La
batería de medidas que acompañan son el estado de excepción que lleva más de dos
años, las detenciones arbitrarias, la construcción de una mega cárcel para
alojar a 40 mil reos y hasta condenas con reclusión para niños de 12 años,
incluso amenazo con dejar morir de hambre a los presos si aumentaba la
violencia en las calles.
En
cuanto a su efectividad, ha logrado reducir la tasa de homicidios de 38 por
cada 100.000 habitantes en 2019 a 7,8 en 2022, según cifras oficiales, aunque
estas no registran la muerte de pandilleros por parte de las fuerzas de
seguridad. En cuanto a su popularidad el
85% de los salvadoreños votaron a favor de estas medidas al otorgar la
reelección de su creador el presidente Bukele.
¿Cualquier parecido con la argentina actual es pura coincidencia?
Desde
organismos de DDHH nacionales e internacionales como Amnistía Internacional
Argentina se destaca la profunda preocupación por el impacto de las políticas
recientes en la vida y los derechos de las personas. El lugar de los derechos
humanos en el gobierno de Milei parece marginal, evidenciado por la eliminación
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la estructura gubernamental.
El
2 de abril, Milei expresó la necesidad de "reconciliarse con las fuerzas
armadas", un gesto que algunos interpretan como negacionismo histórico y
una preparación para situaciones futuras donde las fuerzas de seguridad puedan
ser cuestionadas por el uso excesivo de la fuerza. Esto incrementa el riesgo de
impunidad en los juicios por crímenes de lesa humanidad, afectado por factores
como la salud de los acusados y las condiciones carcelarias.
Además,
se han anunciado posibles cierres de sitios y Espacios de Memoria, como el
Ecunhi, bajo acusaciones de propaganda política. También el cierre del INADI,
la prohibición del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la
Administración Pública, así como el incumplimiento de leyes laborales, la
incitación al gatillo fácil, la pretensión de gobernar mediante decretos y la
reciente apertura para denunciar a docentes por adoctrinamiento ideológico.
Estas medidas, que se multiplican diariamente, atacan directamente la
democracia y el acceso a los derechos garantizados por la Constitución Nacional
y tratados internacionales.
Tanto
el Presidente como su Vicepresidente y la Ministra de Seguridad, están encantados
con la política represiva, hasta se puede decir que tienen cierta admiración
por las políticas de terrorismo de estado. Recientemente la Ministra hablo
de “una guerra sin cuartel contra el narcoterrorismo” justificando así
la batería de medidas represivas que prometió desplegar en Rosario ante los
trágicos hechos.
Este
grupo, desde el fallido DNU está intentando endurecer el sistema penal, otorgar
mayor margen de maniobra e impunidad a las fuerzas armadas, mejorar su
equipamiento, bajar la edad de imputabilidad y hasta jugaron con la posibilidad
de suspender reuniones de mas de 3 personas apelando a operaciones
“antiterroristas”.
El
tema de la militarización como solución a la cuestión del narcotráfico resuena
desde hace años. Sin embargo, se trata de una vía ineficiente y que incluso
puede empeorar la situación por varios factores. Se ha comprobado que el narco
ya tiene aliados activos en las fuerzas de seguridad, la gran mayoría de las
balas utilizadas son rastreables a comisarías, por ejemplo, el 12 de marzo de
2024 se conoció la noticia de que en Rosario dos taxistas fueron asesinados con
balas de la Policía de Santa Fe. De
este modo la inversión en armamento para la lucha contra el narcotráfico termina
estando al servicio de los delincuentes.
Que
las FFAA se acoplen a fuerzas ya corruptas abre la puerta a que estas también
se corrompan, pero esta vez con armas de calibre militar.
No
se plantea ninguna solución de fondo al problema, no se ataca ni el lavado de
dinero ni la pobreza, principal causa por la que les pibes prefieren asesinar
por unos pocos pesos con tal de poder comer. En un contexto de indigencia tan
alto, mucha gente es vulnerable a ser empleada por el narco, por lo que no se
puede desarrollar un operativo militar para detener esto. Cuando los soldados
deban retirarse, es inevitable que la situación resurja, porque las
condiciones materiales que crean este problema están intactas.
La
palabra clave es el terrorismo, mucho se ha analizado en el área
de la geopolítica sobre el terrorismo después del atentado del 11-S. Por
ejemplo, D. Harvey analizaba la política de E.E.U.U después la Operación Nuevo
Amanecer y como cuando todas las razones para emprender una guerra preventiva
en Iraq se revelaron deficientes, el presidente norteamericano George Bush apela
a eliminar el terrorismo y a “la libertad” como suficientes para invadir ese
país.
Que
casualidad lo que implicaba la libertad en ese momento quedo plasmado en
el decreto de Paul Bremer quien asumió la Dirección de la Autoridad Provisional
de la Coalición en Iraq, las medidas eran:
-La
plena privatización de las empresas públicas.
-Plenos
derechos de propiedad para empresas extranjeras que adquieran empresas
iraquíes.
-Repatriación
de los beneficios extranjeros.
-Apertura
de los bancos iraquíes al control extranjero.
-Eliminación
de todas las barreras comerciales.
-Regulación
estricta del mercado de trabajo: prohibición de huelgas en sectores claves de
la economía y el derecho de sindicación restringido.
Es
decir, la libertad de los iraquíes se aseguraba a través de la libertad de
mercado. Siguiendo con el análisis sobre el terrorismo, esta es una palabra
que justamente causa su efecto deseado, generar terror en la población y por la
tanto justificar la respuesta, así sea la restricción de la libertad en pos de
la seguridad. Recordemos que en Iraq murieron 289 mil víctimas en seis años, de
los cuales el 65 por ciento eran civiles ¿todas estas muertes en nombre de la
libertad? La libertad de quien
seria la pregunta correcta.
Para
finalizar traemos a Roberto Samar (2012), quien realiza un breve resumen sobre
los múltiples significados que tiene el terrorismo, recomendando su lectura,
pero sobre todo esta cita de su escrito que resulta más que interesante: “Recordemos
que el genocida Jorge Rafael Videla definió a un terrorista a alguien no es
solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que
difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana”. Otra coincidencia: Milei en su discurso frente a todo el mundo en el Foro de Davos dijo que “Occidente
esta en peligro” ¿Debemos tener miedo?
También aquí podríamos preguntarnos de quién tener miedo.
Enlaces de interés
"Patricia Bullrich, la fan número uno de Nayib Bukele". Página/12. 23/02/2024.
ARÉVALO, Karla. "¿En qué consiste el “modelo Bukele” sobre la seguridad en El Salvador?". En: Voz de América. 11/08/2023.
BBC Mundo News (2022). Bukele contra las maras: 3 polémicas medidas aprobadas por El Salvador para combatir a las pandillas. 06/04/2022.
CHAÑI, Ivana. "Narco en Rosario: Matan con balas y pistolas de la Policía". AriesOnLine. 12/03/2024
HARVEY, David (2003). The New
Imperialism. Oxford, Oxford University Press, 2003. Cap I y II.
ONU. Oficina contra la droga y el delito (2005). Informe mundial sobre las drogas 2005. Volumen I: Análisis.
ONU. Oficina contra la droga y el delito (2003). Informe mundial sobre las drogas 2003.
ROSSI, Adriana (2014). "Narcotráfico y seguridad en América Latina". En: Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario. N° 1522 - 03 de Junio de 2014.
SALAZAR P., Robinson; Yenissey Rojas, Ivonne (2011). "La securitización de la seguridad pública: una reflexión necesaria". En: El Cotidiano. Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Azcapotzalco, México D.F. N° 166, marzo-abril 2011, pp. 33-43.
SAMAR, Roberto (2012). Política y comunicación. EDUCO ‐ Universidad Nacional del Comahue, Neuquén.
SECRETARÍA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA (2023). Gobierno de El Salvador. El Salvador registra el promedio de homicidios más bajo de Centroamérica. 05/01/2023.
SECRETARÍA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA (2022). Gobierno de El Salvador. En el tiempo que lleva el Gobierno del Presidente Nayib Bukele el Plan Control Territorial es la mejor defensa del pueblo ante la agresión de las pandillas. 24/11/2022.
TOKATLIAN, Juan Gabriel (2016) "¿Argentina es el tercer exportador mundial de cocaína?". Página/12. 14/07/2016.